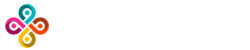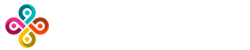“Educaremos a pesar de todo, apostando por un mundo mejor”


Cuatro pasantes doctorales colombianos integrantes de la Red CLACSO pasaron varias semanas en Buenos Aires, la capital de Argentina, allí donde se encuentra de sede ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Se trata de:
• Franklin Arévalo Flórez. Docente SED Bogotá. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y juventud. CINDE / Universidad de Manizales.
• Liliana Castro Cruz. Docente de Enlace SED Bogotá. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y juventud. CINDE / Universidad de Manizales.
• Milton Eduardo Solórzano Peñuela. Docente SED Bogotá. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. CINDE / Universidad de Manizales.
• Claudia Liliana Rincón Valdiri. Docente de primera infancia SED Bogotá. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. CINDE / Universidad de Manizales.
Entre sus múltiples actividades, visitaron la Cooperativa de Educadorxs e Investigadorxs Populares Histórica (CEIPH) de Buenos Aires, una organización social, política y educativa que plantea a la educación como una herramienta para la transformación social, donde fueron recibidos por su presidente Fernando Santana. Allí funciona el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA (Industria Metalúrgica y Plástica Argentina).
Franklin, Liliana, Milton y Claudia dejaron su testimonio frente a las cámaras de CLACSO TV y sus relatos escritos sobre su experiencia en la ciudad de Buenos Aires y en la sede de CLACSO.
Mate y tinto, rituales de conversación entre profesores argentinos y colombianos
Franklin Arévalo Flórez
En Colombia tomamos tinto y conversamos. En Argentina ceban mate y conversan. Llevamos doce días en Buenos Aires buscando entender cómo se enseña cuando la educación como sistema falla, y hemos aprendido que las mejores conversaciones sobre educación no suceden en las conferencias académicas sino alrededor de estos rituales: el tinto que se prepara temprano, el mate que circula en la tarde.
Pero esta tarde de diciembre, en la oficina multipropósito del Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA, no hay mate.
—¿Hay yerba? —pregunta un chico asomando la cabeza.
Fernando mira a Natalia, otra profesora. Ella niega.
—No hay.
Fernando nos ofrece café, con una disculpa y media sonrisa:
—No es colombiano, pero buehh…
La ausencia de yerba no es casual. En la Argentina actual, hasta los rituales más pequeños se vuelven difíciles de sostener. Pero Fernando Santana, alto y con bigote a lo Groucho Marx, dirige este bachillerato como si tuviera todo: voluntad, creatividad, terquedad. Lo que no tiene es presupuesto estatal.
Esta reunión se da después de recorrer, con Fernando, la fábrica recuperada IMPA. Allí, a finales de los años noventa, los trabajadores advirtieron que la planta estaba siendo desmantelada de a poco por sus dueños y gerentes, que buscaban salvar su inversión aun a costa de dejarlos a la deriva. Ante ese horizonte de cierre, decidieron ocupar la fábrica y mantenerla en funcionamiento bajo un ideal de solidaridad y autogestión.
Los bachilleratos populares surgen en Argentina como respuesta a una necesidad largamente postergada: millones de personas adultas que no habían podido terminar la secundaria o estaban en riesgo de no hacerlo. Nacen desde organizaciones sociales y procesos comunitarios y, al igual que las fábricas recuperadas, se organizan alrededor de la autogestión y la solidaridad.
El bachillerato popular del IMPA nace de una cooperativa de docentes, un movimiento social que toma en sus manos la necesidad educativa insatisfecha. Su propuesta pedagógica se ancla en la historia misma de la fábrica recuperada, el arte, el trabajo con la corporalidad y la educación sexual integral, todo orientado a desnaturalizar las relaciones entre trabajo y capital, las desigualdades y la explotación cotidiana.
En el bachi —así lo llaman profesores y estudiantes— conviven dos filosofías. La primera, propia de Fernando, la fotografío en un tablero lleno de notas: “Dejamos las puertas abiertas porque son una invitación a entrar”. La segunda: los problemas que nos afectan los resolvemos como comunidad, como cuando, ante la dificultad del cuidado de hijos pequeños, crearon la escuela infantil popular Mariela Muñoz para que las estudiantes no abandonen.
El funcionamiento de estos bachilleratos populares nos resulta singular. Del movimiento social y años de lucha lograron el reconocimiento estatal, que paga salarios y obra social a los docentes. Sin embargo, el proyecto se mantiene autónomo en currículo, formas de trabajo y contratación de profesores. Ante las dificultades, destina un porcentaje de esos salarios a un fondo común para materiales, mantenimiento e incluso alimentos, todo bajo el presupuesto de la solidaridad.
Mis amigos de juventud tenían una frase cuando se acababa la bebida compartida: «bueno, se acabó la amistad». Aquí no. Aunque no hay yerba y se termina el café, la amistad nace, nutrida por los caminos comunes de la docencia y lo latinoamericano. Regada por el compromiso de dar a conocer IMPA en nuestros contextos, seguimos convencidos de que, a miles de kilómetros, educaremos a pesar de todo, apostando por un mundo mejor.

Un Viaje entre el Recuerdo y la Realidad
Liliana Castro Cruz
Al caminar por las calles de Buenos Aires durante mi estancia, me vi inmersa en un mar de conversaciones que, de manera casi inevitable, tocaban el tema de la educación. No era en las aulas ni en los pasillos de las escuelas donde encontré algunas reflexiones profundas, sino en las charlas cotidianas con los conductores de Uber, hombres y mujeres que, aunque ajenos al ámbito educativo profesional, se mostraban profundamente preocupados por el rumbo que estaba tomando la educación de sus hijos.
«¿Cómo ha cambiado la educación secundaria?», fue la pregunta que surgió espontáneamente en cada conversación. Y fue fascinante ver cómo un tema tan cercano a sus vidas podía despertar una melancolía tan palpable en sus voces. En Argentina, donde la educación –y particularmente en los últimos grados– es vista como el umbral hacia un futuro más prometedor, las respuestas no eran simples. En cada palabra, se percibía una mezcla de nostalgia y desconcierto: los recuerdos de un sistema educativo que exigía más, que forjaba carácter, que parecía tener la clave para abrir las puertas de un futuro mejor.
“Antes la educación era más dura, más exigente”, me decía Juan, un conductor de 45 años, mientras avanzábamos por la avenida 9 de Julio, con el Obelisco asomando de fondo. “Los profes estaban encima nuestro, nos hacían estudiar en serio y nos marcaban valores. Hoy está todo más relajado, más light. Los pibes ya no le tienen miedo a equivocarse ni a desaprobar, y se les plantan a los docentes sin ningún problema”.
Esa frase, dicha casi al pasar, pero cargada de sentido común y experiencia, me dejó pensando. ¿Qué cambió en la escuela para que esta sensación se repita tanto en la charla cotidiana? ¿En qué momento la exigencia empezó a leerse como exceso y el compromiso como algo negociable? Una pregunta que aparece una y otra vez, entre semáforos y recuerdos, cada vez que alguien habla de lo que fue la escuela y de lo que es hoy.
Lo que para algunos es nostalgia, para otros es un signo claro de que algo fundamental ha dejado de funcionar. Y ese «algo» tiene repercusiones no solo en el presente de los jóvenes, sino en su futuro, en la transición hacia la educación superior o a la vida laboral. Como en todos los países, donde la educación media es crucial para acceder a mejores oportunidades, los desafíos son múltiples y las respuestas escasas. Y mientras me adentraba en las historias de estos padres, me di cuenta de que las preguntas que surgen sobre la educación no son solo académicas, sino profundamente sociales y culturales.
Sus palabras no eran solo una crítica a los jóvenes de hoy, sino un lamento por lo que veían como una pérdida de la educación como espacio de disciplina, reto y desarrollo personal. Un espacio que, según ellos, les permitió forjar habilidades que hoy parecen estar fuera del alcance de los chicos. Y fue la conversación más cargada de añoranza, cuando me cuestioné: ¿Por qué la percepción de una “educación más rígida” genera tanta melancolía, pero al mismo tiempo, no parece ser la solución a los problemas de hoy?
Carlos, otro de los conductores, se quedó un rato en silencio antes de hablar, como si rebobinara la cinta de la memoria. Después largó, con una mezcla de nostalgia y orgullo: “En mi época estábamos mucho más metidos en el estudio. La escuela era otra cosa. Me acuerdo patente de la seño de matemáticas, Esther. Era una mujer rarísima, como salida de otro tiempo, viste. Siempre con el pelo bien tirante, recogido en un rodete impecable, ni un pelo fuera de lugar, como si el orden que exigía en clase empezara por ella misma. Pero si había algo que no te dejaba escapar era la mirada. Una mirada fija, profunda, que te atravesaba por encima de los anteojos, viste, anteojos gruesos, con esos marcos antiguos y esa línea casi invisible que dividía cada lente en dos sus anteojos bifocales, que se corría apenas para mirarte directo a los ojos, viste, como si te estuviera leyendo la cabeza. No hacía falta que levantara la voz. Con solo mirarte, ya sabías que no había margen para distraerte. Nos tenía a todos cortitos, pero no desde el miedo. Era respeto, ¿entendés? Una mezcla rara de admiración y tensión que te obligaba a prestar atención, viste, cuando las matemáticas se ponían pesadas, no gritaba ni retaba. Bastaba un gesto mínimo de la mano, la estiraba con firmeza y de un solo movimiento suspendía uno de sus dedos en señal de advertencia, viste, o esa mirada suya ¡vaya…! y el aula quedaba en silencio absoluto, esperando la próxima indicación.
Ella no era de hacerse la copada, ni la amiga de los alumnos. Ella enseñaba convencida de que lo que enseñaba valía la pena, de que había que romperse un poco la cabeza para aprender. Y lo increíble es que, sin decirlo, te hacía entender que el esfuerzo tenía sentido, que cada cuenta, cada fórmula, servía para algo, viste.
La señorita siempre andaba con una bolsa de tela, gastada, donde llevaba las tizas, el borrador y una madeja de lana. Y ahí empezaba el caos. De la nada, ¡zas!, te tiraba la madeja a vos o a cualquiera y arrancaba el interrogatorio: las tablas, cálculos mentales en el medio de la clase, sin aviso. Era un estrés tremendo, una locura total. Pero gracias a eso llegábamos preparados, porque sabíamos que en cualquier momento te podía tocar. Así me aprendí las tablas, a fuerza de nervios y práctica.
Hoy mirás a los pibes y es otra historia, viste, parece que nada les importa. Se le plantan al profe y dicen sin problema que no saben, mientras están con el celular en la mano, más pendientes de las redes y de los likes que de lo que pasa en el aula. Y ahí te das cuenta de cuánto cambió todo.”
Al continuar reflexionando sobre los comentarios realizados por Juan y Carlos, me surge una pregunta fundamental: ¿Es la escuela la única culpable de la desconexión de los jóvenes con el proceso educativo? ¿O acaso somos todos los actores sociales quienes, de alguna forma, hemos sido cómplices de una transformación que, aunque no deseada, nos ha dejado marcados? Es fácil señalar a los docentes, a las instituciones, a los sistemas de evaluación o incluso a la política educativa, pero ¿y si la responsabilidad recayera también sobre otros factores que, aunque menos visibles, son igual de determinantes?
Siguiendo con la conversación, le pregunté de forma curiosa: “¿Entonces, a quién le echamos la culpa?”
“Mirá, como padre yo siento que no da echarle toda la culpa a la escuela o a los profesores. Es fácil decir que antes se enseñaba mejor y que ahora los pibes no tienen interés, pero la cosa no es tan simple. La educación no se juega solo en el aula, empieza mucho antes, en casa, en cómo criamos, en los valores que transmitimos y en el tiempo real que les dedicamos.
También tenemos que hacernos cargo los adultos cuando miramos para otro lado, cuando dejamos que el celular mande más que nosotros o cuando pretendemos que la escuela solucione sola lo que es un problema de todos. La escuela cambió, sí, pero nosotros también cambiamos como familias y como comunidad, ¿endendés? Entonces, más que buscar culpables, creo que hay que asumir responsabilidades compartidas. Si queremos que los chicos se enganchen con aprender, primero tenemos que comprometernos nosotros: poner límites, acompañar más y volver a darle a la educación el lugar que se merece.”
Al final de cada charla, mientras el auto avanza entre semáforos y bocinazos, queda flotando la misma sensación: nadie tiene toda la razón y, al mismo tiempo, nadie está del todo exento. Como padres, muchos reconocen en voz baja que algo se nos fue de las manos: los tiempos compartidos, los límites claros, la autoridad puesta en discusión permanente. Como sociedad, fuimos corriendo la escuela a un segundo plano, exigiéndole cada vez más y acompañándola cada vez menos.
Y ahí entro yo, profe colombiana, escuchando desde el asiento de atrás, tomando nota de esas nostalgias que se repiten —la maestra estricta, el respeto, el miedo que no era miedo sino compromiso— y contrastándolas con este presente de pibes cansados, distraídos, muchas veces desganados. No para juzgar, sino para preguntar. Para entender en qué momento dejamos de mirar a la escuela como un proyecto colectivo y empezamos a verla como un servicio que “otro” tiene que garantizar.
Tal vez el primer paso para revertir la apatía no esté en grandes reformas ni en discursos rimbombantes, sino en ese gesto mínimo, casi invisible, de volver a hacernos cargo. De escuchar más, de acompañar de verdad, de poner límites sin culpa y de devolverle a la educación el lugar que nunca debió perder. Porque la escuela no se sostiene sola, y los pibes tampoco. Y si algo dejan en claro estas charlas de Uber, entre recuerdos y broncas, es que todavía estamos a tiempo de poner nuestro granito de arena antes de que el viaje se nos vaya del todo de las manos.
La respuesta no está en una sola dirección. Si queremos que la educación media cumpla con su propósito de formar jóvenes capaces de enfrentar los retos del futuro, debemos construir juntos un nuevo pacto educativo, uno en el que todos los actores involucrados comprendamos nuestro papel y trabajemos de manera conjunta hacia un objetivo común: que la escuela sea un lugar de oportunidades, de crecimiento y de conexión con el mundo que les rodea.

“Buenos Aires, la ciudad que resiste: Apuntes sobre una sociedad en crisis”
Milton Eduardo Solórzano Peñuela
Con un aterrizaje muy tranquilo, el avión en el que venía desde Colombia deslizaba las gigantes llantas de su tren de aterrizaje sobre el suelo de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Al ingresar al aeropuerto, mis ojos agotados por el cansancio se querían cerrar, pero estoicamente se resistían para poder seguir abiertos, en medio del calor y de la humedad de la mañana. Tomé un taxi que me llevaría al lugar donde me iba a hospedar. Voy a Rincón y Estados Unidos. ¿San Telmo?, me preguntó el conductor; y yo tratando de revisar la dirección y de apelar a mi memoria para estar seguro si ese era el destino, le respondí con un inseguro sí. El conductor muy amablemente me preguntó ¿de dónde sos? mientras miraba a la izquierda por su retrovisor, con su mano derecha le bajaba el volumen a la canción “Satisfaction” de los Rolling Stones que sonaba en la emisora. De Colombia, soy de Colombia, le respondí entre la cordialidad y la timidez propia de quien desconoce el espacio y el lugar al que apenas ha llegado. ¿De Cali? me preguntó nuevamente. No, no, de Bogotá, soy bogotano, le dije, a lo cual me respondió bromeando un poco “sos rolo”, y mientras sonreía volvía a subir lentamente el volumen a la radio. Mientras avanzábamos hacia San Telmo, con la voz de Jagger de fondo, el paisaje porteño me generaba cada vez más expectativa, por su amplio contraste. A un costado el imponente Río de la Plata, que parecía más el Océano Atlántico, y del otro lado algunos conjuntos residenciales de colores, con sus aires acondicionados encendidos, propicios para atender las altas temperaturas generadas por el fuerte verano que se vive en esta época del año. Al atravesar la ciudad, su arquitectura manifiesta una impresionante mezcla entre el pasado que se resiste a desaparecer, frente a las nuevas construcciones de amplios apartamentos y oficinas, cuya altura cubre con imponentes sombras los bares y cafés clásicos dónde la gente apenas si va llegando a leer el diario, a fumar un cigarrillo o a tomar un café con un par de medialunas. Llegando al lugar donde debía hospedarme, pude ver varias personas durmiendo sobre los andenes o en el escalón inicial que da a las entradas de algunas viviendas. En ese momento pensé que, al parecer, la Argentina sí está viviendo una fuerte crisis socio-económica como se ha venido advirtiendo desde diversos medios de comunicación locales y de la región. Ya instalado en el lugar de destino, descansé un poco para poder retomar energías y así poder recorrer la ciudad para tratar de comprender qué es lo que realmente está sucediendo en la sociedad argentina. En los días posteriores, al caminar y compartir algunas palabras con diversas personas de la ciudad, llamaba mucho mi atención cómo expresaban sus ideas sobre el alto costo de vida que vive hoy la Argentina. Aquí la inflación está disparada y realmente el dinero no alcanza, el transporte sube muy seguido, la comida está muy cara y el arriendo es casi imposible de pagar, no te imaginás lo difícil que es llegar a fin de mes, dice Laura, una vendedora de una tienda deportiva. Asimismo, es interesante ver cómo gran parte de los establecimientos de la ciudad ofrecen diferentes promociones en comidas, ropa y servicios. Al igual, es llamativo ver cómo a pesar de la situación las personas siguen laburando (trabajando) con ímpetu y tenacidad para hacerle frente a esta difícil situación. De alguna manera, los bonaerenses se han visto inmersos en este problema, el cual han asumido con la entereza y la resiliencia que siempre ha caracterizado a la sociedad argentina. Aquí no hay distingos de nacionalidad ni de lenguas, la gran urbe de Buenos Aires ha cobijado históricamente a millones de migrantes e inmigrantes de diferentes países del mundo. En este espacio cosmopolita que ofrece la ciudad, y en este marco tan diverso, los problemas sociales se hacen más evidentes en dos sectores amplios de la población: los niños y los ancianos. Esto se ve reflejado en los significativos recortes a la educación pública, al igual que a los recortes de las mesadas que reciben los jubilados. Para el caso educativo, en el informe realizado por la organización Argentinos por la Educación, Curcio, Alzú y Sáenz Guillén (2024) presentan un interesante análisis del presupuesto educativo, en el que se evidencia que la educación pública presentó un significativo recorte presupuestal de un poco más del 40% con respecto al año 2023. Esto ha generado un fuerte impacto en las instituciones públicas educativas, en la calidad educativa de los estudiantes y en el detrimento de las condiciones laborales de los maestros. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, las ganas y el empuje de muchos maestros que lideran procesos educativos, siguen su avanzada por transformar la realidad social de decenas de niños y jóvenes como por ejemplo el IMPA (Industria Metalúrgica y Plástica Argentina) que funciona como una fábrica recuperada, como una cooperativa autogestionada y al mismo tiempo como un centro cultural y educativo, con un modelo de bachillerato popular, ubicado en el marco de los estudios sobre los movimientos populares. Estos son escenarios donde la resiliencia y la tenacidad enfrentan el día a día de los grandes retos que impone el modelo neoliberal, basado en la individualización de los sujetos y en la erradicación de los procesos de integración comunitaria. No es fácil asumir esta situación, aún más con este modelo político impulsado por el gobierno, sin embargo, tenemos un gran compromiso social, cooperativo y comunitario, que nos impulsa a seguir adelante, dice Fernando Santana su director. IMPA es sólo un reflejo de las difíciles circunstancias que deben atravesar cientos de instituciones educativas que tratan de sobreponerse a la privatización y a la bancarización de la educación. La apuesta por estos escenarios y su supervivencia es la muestra fehaciente del carácter socio-político que ha caracterizado al pueblo argentino. A pesar de las circunstancias, la sociedad argentina es un reflejo de un pueblo que no se rinde, que siempre está dispuesto a caer y a levantarse, para seguir siendo un paradigma de resistencia en América Latina.
Cae la tarde en la ciudad de Buenos Aires. La mezcla entre el calor y la humedad hacen que sostenerse sin hidratarse sea casi imposible. Sobre las seis de la tarde, las amplias calles de la ciudad presencian el tránsito de cientos de trabajadores que van hacia el subterráneo, o a los autobuses buscando trasladarse a sus casas, pues muchos de ellos viven en los suburbios, transitando recorridos de hasta dos y tres horas para llegar a sus hogares. Algunos tal vez tuvieron un gran día, otros aún no consiguen la guita o los mangos (dinero) para pagar la renta o el mercado, sin embargo, con la esperanza que todo mejore, millones de argentinos siguen su día a día en Buenos Aires luchando a pesar de las adversidades.
Ya se ha terminado mi tiempo de paso por la ciudad de Buenos aires, debo recoger mis cosas y viajar nuevamente a mi país, no sin antes intentar comprender cómo las disposiciones que los gobiernos determinan para sus ciudadanos tienen un fuerte impacto sobre la vida de millones de personas, las políticas públicas, y las determinaciones con programas de ajuste presupuestal, deben considerar criterios que atiendan realmente las necesidades y los requerimientos de los ciudadanos. De otro lado, mantener el compromiso y la responsabilidad social desde la academia, por seguir develando estas realidades, visibilizando proyectos alternativos, comunitarios y populares, fomentando, la unión y la solidaridad, aguante la Argentina.
Referencias
Curcio, J., Alzú, M. S., & Sáenz Guillén, L. (2024). *Presupuesto educativo nacional 2025*. Observatorio de Argentinos por la Educación.

Los postres como expresión de la memoria colectiva, las migraciones y el mestizaje en dos capitales latinoamericanas
Claudia Liliana Rincón Valdiri
“La cocina es un puente que conecta culturas y tradiciones»
Auguste Escoffier
Nota introductoria
Esta reflexión emerge de mi experiencia como pasante doctoral de CLACSO en Buenos Aires, y pone en contexto la investigación situada que la institución promueve: Producir conocimiento desde la experiencia vivida, valorar saberes locales transmitidos de generación en generación y democratizar el acceso al conocimiento académico.
Los postres, como objetos culturales cotidianos, revelan procesos históricos profundos de migración, mestizaje e identidad latinoamericana. Este análisis se inscribe principalmente en el eje de Epistemologías del Sur, feministas y decoloniales, al reivindicar saberes populares como patrimonio cultural, asimismo, se conecta con el eje de Migraciones, fronteras y movilidad humana, pues los postres narran cómo distintos patrones migratorios configuraron identidades gastronómicas diferenciadas en Argentina y Colombia. Los postres no son triviales. Son memoria hecha comida, son identidad que se puede tocar y saborear son, en conclusión, un tema digno de estudio académico riguroso.
El comienzo
Siempre he creído que los postres son mucho más que el final de una comida y que siempre hay espacio para él, aparte que, en lo personal, son una de mis debilidades. Los postres son memoria, tradición e identidad convertida en sabor. Cuando llegué a Buenos Aires (a quien visitaba por primera vez) una de las primeras cosas que llamó mi atención fueron los alfajores, ¡los había por todo lado! Antes de venir, había buscado información sobre Buenos Aires y la alimentación era uno de mis intereses. Entre otras cosas, supe que la ciudad era reconocida como capital gastronómica de América Latina con ocho restaurantes en el ranking de los 50 mejores de la región, esto despertó mi curiosidad aún más: ¿cómo sería su tradición repostera? ¿Qué postres definían esta ciudad que el mundo celebra por su gastronomía?
Como bogotana, traía conmigo el recuerdo de otros sabores: la natilla navideña, el bocadillo veleño con queso, el arroz con leche que aprendí a preparar observando a mi abuela materna, por mencionar algunos ejemplos. Mi ciudad natal también ha fortalecido su identidad gastronómica con programas como Sabor Bogotá, que invierte importantes recursos en reconocer su talento culinario. Pero aquí estaba yo, en el sur del continente, probando variedad de alfajores y descubriendo que un simple postre podía contar historias enteras de inmigración, mestizaje e identidad.
Lo que nos une
La primera conclusión a la que llegué fue que algunos postres nos conectan. El flan, por ejemplo, existe en ambas ciudades con la misma receta básica: huevos, leche, azúcar, ese caramelo oscuro y brillante. La diferencia está en cómo lo servimos. En Bogotá, lo comemos generalmente solo. En Buenos Aires, es impensable sin una generosa porción de dulce de leche. Esa pequeña diferencia revela mucho: el dulce de leche aquí no es solo un ingrediente, es un símbolo nacional que está en absolutamente todo.
El arroz con leche también nos une. Es mi postre favorito, el que mejor sé preparar, el que me conecta con mi familia. Aquí en Buenos Aires lo encuentro en las cartas de restaurantes y en las vitrinas de las pastelerías. La receta es prácticamente la misma: arroz cocido lentamente en leche, con canela y ese aroma dulce que perfuma la cocina. Es un postre democrático que atraviesa clases sociales y que muchos aprendemos a hacer como primera incursión en la repostería.
Y la gelatina. Ese postre simple que muchos podrían considerar menor, pero que guarda memoria afectiva. Recuerdo llegar a casa de mis abuelos paternos y abrir la nevera buscando esos moldes coloridos de gelatina. Aquí en Argentina también está, esperando en los refrigeradores familiares, siendo parte de cumpleaños y de sobremesa[1] de los almuerzos. Es curioso cómo algo tan moderno e industrial se ha vuelto tradicional en ambos países.
Lo que nos hace diferentes
Las diferencias son igual de fascinantes. Cuando probé el vigilante argentino (queso fresco con dulce de membrillo) inmediatamente pensé en nuestro queso con bocadillo veleño. La lógica es la misma: lo salado del queso contra lo dulce de la fruta. Pero los ingredientes cuentan historias distintas. El membrillo habla de frutales asiáticos que prosperaron en el clima templado argentino. El bocadillo de guayaba, en cambio, es pura Colombia: fruta tropical, azúcar o panela (en algunos casos), siglos de tradición santandereana.
Los alfajores me sorprendieron completamente. En Colombia tenemos las obleas, con una lógica similar (dos capas unidas por arequipe), pero con una textura completamente diferente: crujiente y ultradelgada, frente a la suavidad del alfajor argentino. Son dos galletas unidas por dulce de leche, a menudo cubiertas de chocolate ya sea blanco o negro.
Pero lo que más me impactó fue la variedad: de maicena, de chocolate, con coco, con pistachos, con mousse, artesanales, industriales. Cada provincia argentina tiene su versión; el alfajor no es solo un dulce, es un objeto cultural, un souvenir, una forma de identidad que se come.
Las facturas (masas dulces que incluyen medialunas, cañoncitos, churros, caracoles etc.) representan la fuerte herencia italiana, alemana y francesa en Argentina. ‘Ir a buscar facturas’ es un ritual de fin de semana, algo que se hace para compartir en la merienda con mate o café. Es una práctica social que no tiene equivalente exacto en Bogotá, aunque nosotros tengamos nuestras propias tradiciones de lo que llamamos “onces”[2].
Pero lo que más extraño, lo que marca mi ausencia de casa, es la natilla. Ese postre navideño hecho con maíz, leche, panela y uvas pasas. Ahora hay variedad en sabores, pero la que más me gusta es la tradicional. Aquí en Argentina por lo que he podido indagar con las personas que me he cruzado, no existe. Durante diciembre, cuando en Colombia las familias se reúnen a preparar natilla, yo siento esa ausencia como una falta cultural. La natilla generalmente se acompaña con buñuelos y no son solo un postre: es diciembre convertido en textura y sabor, es la reunión familiar, es la tradición que pasa de generación en generación, aunque debo reconocer lamentablemente, cada vez, con menos frecuencia.
El trigo que compartimos
Algo que noté tanto en la comida argentina como en la colombiana es la presencia constante del trigo. En Argentina está en las facturas, en los alfajores, en los panes. En Colombia lo usamos también en nuestra repostería y panadería. Este cereal europeo, ajeno a nuestras culturas precolombinas, llegó con la colonización y se quedó. Pero no reemplazó nuestros ingredientes originales (el maíz, la yuca, el plátano) sino que convivió con ellos, creando gastronomías mestizas donde lo europeo y lo americano se fusionaron.
Memoria en cada bocado
Los postres son patrimonio cultural. Cuando mi abuela me enseñaba a preparar arroz con leche, no solo me daba una receta: me transmitía memoria, me conectaba con generaciones anteriores, me daba un pedazo de identidad que yo podía recrear con mis propias manos. Los postres viajan con nosotros, nos representan, nos definen.
Las diferencias entre los postres de Buenos Aires y Bogotá hablan de historias migratorias distintas. Argentina recibió millones de inmigrantes europeos que trajeron sus técnicas y sabores. Esos sabores se argentinizaron: el dulce de leche, los alfajores, las facturas son hoy completamente argentinos, aunque tengan raíces europeas.
Colombia tuvo otros procesos. Mantuvimos más ingredientes precolombinos y conservamos técnicas que mezclan lo indígena, lo africano y lo español de formas distintas. Nuestros postres hablan de selvas tropicales, de panela hervida lentamente, de frutas que solo crecen en nuestro clima. Pero también compartimos tanto: ese flan que existe en ambos lados, esa gelatina en ambos refrigeradores, ese arroz con leche que preparamos con el mismo amor.
Compartimos el legado español, las estructuras familiares latinoamericanas, la importancia de la sobremesa y del postre como momento de encuentro.
Identidad en lo dulce: un cierre compartido.
Cada alfajor cuenta la historia de Italia en Argentina. Cada natilla invoca las navidades colombianas. El vigilante y el bocadillo, siendo tan parecidos y diferentes, muestran cómo dos culturas hermanas resuelven el mismo deseo: combinar queso y dulce con los ingredientes que su tierra les ofrece.
Los postres no son triviales. Son memoria hecha comida, son identidad que se puede tocar y saborear. Cuando degusto un alfajor, estoy probando la historia argentina. Cuando extraño la natilla, estoy sintiendo mi colombianidad. Cuando preparo arroz con leche o gelatina aquí en Buenos Aires, estoy creando un puente entre mi origen y mi presente.
En cada bocado de un postre tradicional degustamos historia, incorporamos cultura, actualizamos nuestra pertenencia. La repostería nos muestra quiénes somos: latinoamericanos que heredamos múltiples tradiciones, que construimos identidades propias, que navegamos permanentemente entre lo que compartimos y lo que nos hace únicos. Entre el flan que nos une y la natilla que nos diferencia, entre el alfajor y el bocadillo veleño, está toda la complejidad hermosa de nuestras identidades culturales, lista para ser saboreada.
[1] En Colombia, sobremesa se refiere principalmente a la bebida del almuerzo (jugo, limonada, agua de panela, gaseosa), mientras que en Argentina nombra el espacio de charla que prolonga la comida.
[2] En Colombia se les conoce a las onces como un espacio familiar vespertino donde se comparte alguna bebida generalmente caliente (café, chocolate o té) acompañada de pan, arepa o almojábana. Esta tradición tiene raíces culturales en la región andina.